Hay un instante en la escalada en que el muro deja de ser un objeto. Las presas, las rugosidades y los volúmenes dejan de ser materia inerte y comienzan a responder a la presencia del cuerpo. No es un cambio que ocurra en la roca ni en la mente, sino en el espacio invisible donde ambos se encuentran. Ese punto de contacto, esa zona intermedia en la que el cuerpo y el entorno se reconocen mutuamente, es donde cobra vida el concepto de effectivity, una de las ideas más originales y menos comprendidas de la psicología ecológica de Michael Turvey.
Turvey amplió la teoría de las affordances de James Gibson, esas oportunidades de acción que el entorno ofrece a un organismo, y propuso que esas oportunidades solo existen en la medida en que el cuerpo posee las disposiciones necesarias para actualizarlas. A esas disposiciones las llamó effectivities. No son habilidades en el sentido tradicional, ni destrezas adquiridas mediante aprendizaje técnico, sino propiedades relacionales del sistema organismo–entorno. Una presa puede ofrecer ser sostenida solo si existe una mano capaz de cerrarse sobre ella, ejercer fricción y generar fuerza; una superficie puede ofrecer equilibrio únicamente si el cuerpo posee la organización y la sensibilidad necesarias para mantenerlo. Así, una affordance sin una effectivity correspondiente es una posibilidad vacía, y una effectivity sin una affordance es una potencia sin mundo.
Desde esta perspectiva, escalar no consiste en aplicar fuerza o destreza sobre una materia pasiva, sino en descubrir las correspondencias posibles entre el cuerpo y el muro. Cada movimiento es una actualización del vínculo entre lo que el entorno ofrece y lo que el organismo puede. Un mismo paso puede resultar trivial para un escalador experimentado e imposible para un principiante, no porque la pared haya cambiado, sino porque su campo de correspondencias es distinto. El entrenamiento, entendido ecológicamente, no busca únicamente mejorar la fuerza o la técnica, sino reconfigurar el modo en que el cuerpo percibe el mundo. Cada práctica amplía el repertorio de effectivities disponibles, y con ellas, el número de affordances que el entorno revela. En otras palabras, entrenar es ampliar la capacidad de ver posibilidades.
El muro, entonces, no es un enemigo a vencer, sino un territorio a completar. Cada contacto con la roca es una conversación: la piel percibe la humedad, los músculos interpretan la tensión, la mirada reconoce la continuidad entre apoyos. La información relevante no pasa por el pensamiento racional ni por la representación mental, sino por la sensibilidad corporal. Percibir, en la teoría de Turvey, es actuar; y actuar es percibir. Ambas funciones forman un solo proceso continuo, que no sucede “dentro” del sujeto, sino en el sistema completo organismo–entorno. En ese ciclo de acción y percepción, el cuerpo ajusta su conducta a través de una anticipación fuerte, una coordinación directa con las condiciones del entorno. Cuando un escalador experimentado se mueve, no predice racionalmente el gesto que sigue sino que lo siente emerger de la continuidad de la acción. Su cuerpo percibe directamente las variables relevantes, el ángulo, la fricción, la tensión, y responde de manera inmediata, como si pensamiento y movimiento fuesen la misma cosa.
Esa forma de conocimiento no se aprende leyendo un manual ni observando desde afuera, sino encarnando la experiencia. Cada gesto fallido, cada caída, cada microajuste crea nuevas conexiones entre lo que el cuerpo puede y lo que el entorno ofrece. La effectivity es, en ese sentido, una historia de encuentros. No reside en los músculos ni en la mente, sino en la relación acumulada con el mundo. La mano que ha tocado mil superficies distintas sabe algo que ninguna descripción verbal podría transmitir; el pie que ha confiado en la fricción de una placa inclinada guarda un conocimiento tácito que no se explica, se ejerce. Polanyi lo llamaría “saber tácito”, y Turvey lo reformula como una forma de inteligencia distribuida entre el cuerpo y el ambiente.
La escalada pone ese saber en evidencia, no hay gesto que no dependa de una lectura fina del entorno, y esa lectura no se realiza con los ojos, sino con el cuerpo entero. El escalador que confía en sus pies no ve las presas, las habita. Las siente como extensiones de su propio equilibrio. Con el tiempo, su mundo perceptivo se transforma; donde antes solo veía obstáculos, ahora percibe caminos; donde antes había miedo, aparece precisión. El entrenamiento no solo modifica la fuerza o la técnica, sino que reorganiza el campo perceptivo, permitiendo que nuevas affordances emerjan en la experiencia.
Pero las effectivities no son estables, cambian con el contexto, la fatiga, la emoción o la edad. Un agarre que parecía seguro se vuelve traicionero cuando el antebrazo se agarrota; una adherencia sólida se transforma en duda cuando el miedo estrecha el foco atencional. El campo de posibilidades se expande o se contrae con cada respiración. Por eso, escalar es una forma de conversación constante con el mundo, una práctica de ajuste y readaptación.
Esa relación dinámica también cambia con los años. Las effectivities del cuerpo joven, basadas en la potencia y la velocidad, ceden su lugar a otras más sutiles como la sensibilidad, la economía del gesto, la lectura anticipada del muro. Envejecer no significa perder capacidad, sino reorganizar la relación con el entorno. Las affordances que antes parecían naturales dejan de estar disponibles, pero aparecen otras, invisibles para quien solo confía en la fuerza. El escalador experimentado aprende a moverse dentro de un campo distinto de correspondencias, más fino, más paciente, donde el equilibrio importa más que el impulso y la precisión reemplaza a la potencia.
Cada caída, en este contexto, no es una derrota sino una medición ecológica. Marca el punto exacto donde una affordance dejó de ser accesible para las effectivities disponibles. Pero ese límite no es fijo. Con práctica, atención y variabilidad, la frontera se desplaza. Lo que ayer era imposible, mañana puede ser evidente. Entrenar, en el fondo, consiste en ampliar el territorio de lo posible. No se trata de dominar la roca, sino de transformar el modo en que el cuerpo y el entorno se coordinan. La mejora ocurre en la relación.
Esta forma de comprender la escalada tiene una belleza particular, ya que edefine la noción misma de cuerpo. Ya no es una máquina que obedece órdenes mentales, sino un sistema abierto que se ajusta al mundo con sensibilidad y creatividad. El cuerpo percibe, razona y decide en simultáneo, sin necesidad de dividir la experiencia en capas jerárquicas. En la práctica, esto se traduce en una inteligencia encarnada que se expresa en la fluidez del gesto, en la capacidad de escuchar la textura o en la calma ante la incertidumbre.
Las effectivities, entonces, no son un concepto técnico más dentro de la psicología del movimiento. Son una forma de entender la vida como relación. Vivir es disponer de respuestas posibles ante el mundo; percibir es reconocer esas posibilidades; actuar es actualizarlas. El escalador no domina la roca, la interpreta; no conquista la altura, la completa. Cada ascenso es una negociación entre materia y conciencia, entre la gravedad que tira hacia abajo y el deseo que empuja hacia arriba.
Las effectivities muestran que lo posible no es una propiedad del mundo, sino una relación con él. Cada acción humana depende de esa capacidad de respuesta que surge entre el cuerpo y el entorno. En la escalada, eso significa reconocer que el progreso no se mide por la dificultad superada, sino por la calidad de esa relación. Cuanto más amplio y afinado es el repertorio de effectivities, más rica se vuelve la experiencia y más inteligentemente puede el cuerpo adaptarse a la complejidad del mundo. Entrenar es refinar la sensibilidad para detectar lo que el entorno permite y actuar en consecuencia.
Entender la escalada desde este enfoque implica cambiar de paradigma: ya no se trata de dominar la roca, sino de coordinarse con ella. El muro no es un obstáculo, sino un sistema que revela el estado actual de nuestras capacidades. Cada intento, cada ajuste, cada error, redefine esa correspondencia. Turvey nos invita a pensar la percepción y la acción como un mismo proceso, un circuito de información y respuesta en el que el cuerpo y el entorno se completan mutuamente. En esa coincidencia precisa entre lo que el mundo ofrece y lo que el cuerpo puede responder, aparece el verdadero conocimiento del movimiento. Allí, en ese punto de equilibrio entre necesidad y posibilidad, es donde empieza la inteligencia del cuerpo.

Referencias
Chemero, A. (2009). Radical embodied cognitive science. MIT Press.
Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. Houghton Mifflin.
Turvey, M. T. (1992). Affordances and prospective control: An outline of the ontology. Ecological Psychology, 4(3), 173–187.
Turvey, M. T. (2018). Lectures on perception: An ecological perspective. Routledge.
Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. University of Chicago Press.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper & Row.

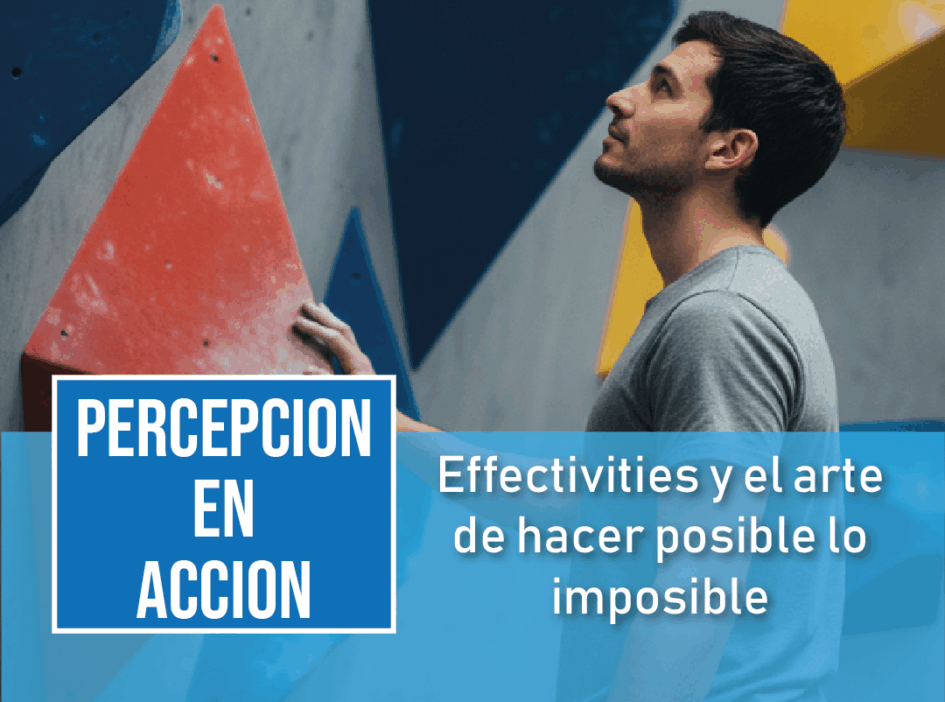
9 de diciembre de 2025 at 07:29
Excelenteeee!!! Hay reflexiones que solo puede hacerlas el cuerpo!